
Cualquier proyecto creativo necesita repetir su ideario una y otra vez, pero solo los genuinos se explican indefinidamente sin agotarse ni dejar de ser intrigantes. Acerca de La estampa indeleble tiene uno dicho ya bastante y apenas nada. Con el propósito de divulgar su mensaje y preservar el misterio, quiero aprovechar esta muestra de algunas piezas de la colección en la librería Malpaso para dejar constancia de sus antecedentes más lejanos, solo conocidos parcialmente por algunos allegados y de oídas.
Lo que me propongo referir aquí antecede en mucho a los inicios de La estampa indeleble y vendría a ser, por así decirlo, su lejana precuela. Para ello he de regresar a la semilla, al luminoso pretérito en que sus componentes básicos ―las faltas de la pequeña delincuencia y los libros― se cruzaron en mi vida como agentes separados con nitidez uno de otro, extraños e irreconciliables entre sí. Como claros exponentes de modos y modelos de vida contrapuestos, parecían repelerse. Su naturaleza secreta era, no obstante, complementaria y estaba sometida a un magnetismo inapelable. Eran polos contrarios que se atraían y no dejaron de rondarse hasta culminar en el contacto fortuito que alumbraría a La estampa indeleble casi cuatro largas décadas después. De ese tardío chispazo apenas hace ahora seis o siete años.
Para revivir el preciso instante en que los atropellos del suburbio y el camino recto de los libros coinciden en mi entorno he de retroceder hasta mi adolescencia en la remota Barcelona de mediados de los años setenta.
Si las invoco, las imágenes desvaídas de motos amañadas a plena luz y de libros apilados en penumbra me acuden a la mente como recuerdos mellizos.
Regidas por los principios de observación minuciosa y analogía precisa, las antiguas cosmogonías de Centroamérica tenían por hermanos a Venus y el Sol. Y es que si se mueven siempre juntos por el cielo, si Venus unas veces va detrás del Sol cuando se pone y otras lo precede antes de que despunte, es porque son hermanos de luz allá arriba, que equivale a serlo de sangre aquí abajo. Venus es el hermano pequeño del Sol. Y siempre van juntos.
Los recuerdos de que hablo destellan como Venus y el Sol, y tienen entre sí el mismo parentesco: son recuerdos hermanos. Pertenecen al mismo estrato temporal de mi adolescencia y se presentan en una sola secuencia, pero no tienen el mismo rango. Uno es el Sol enorme y radiante. El que hace de hermano mayor; el primogénito. El astro rey encarnado en la turbulencia luminosa del extrarradio gamberro y vital. El otro es Venus, la estrella del pastor, el lucero del alba: una luz menor, pálida y crepuscular. El benjamín del dúo y hermano menor. Un planeta muerto encarnado en las imposiciones de la vida material y la temprana sujeción a la argolla de un empleo en una editorial.
Si los convoco a la sala oscura de la mente, los recuerdos acuden por orden de rango, sus imágenes afloran y todo cobra de nuevo vida en presente…
Es un domingo de primavera por la mañana, hacia 1974 o por ahí; y temprano: sobre las ocho. De madrugada me he resentido del asma y debo de llevar horas despierto. Si no hay otras complicaciones, se recomienda que el enfermo salga a respirar aire fresco. Es lo que hago: comunico a la familia que me voy a dar una vuelta, y salgo.
La mañana es tibia y luminosa. No hay nadie en la calle y me encamino por Viladrosa hacia el descampado donde confluye con la Vía Favencia: un baldío moteado de maleza enclenque y escombreras. Es pronto todavía para que haya gente lavando el coche y ni siquiera veo a nadie paseando al perro; lo dicho: no hay ni Dios. Apenas he comenzado a dar un garbeo, cuando oigo que me chistan desde muy cerca. Giro la cabeza y veo a un chaval que sale detrás de un gran montón de cascotes de obra y me dice en tono perentorio: ―¡Shavá, ven aquí! Su cara es inconfundible, y siquiera sea de vista lo conozco ―quién no―: es Copete, uno de los quinquis del barrio; un tarambana imprevisible y peligroso en potencia. El miedo me paraliza. He salido con lo puesto y las llaves; no llevo ni el dinero ni el tabaco que seguramente me pedirá. La cosa no pinta bien. Lo tengo tan cerca que puedo ver cómo de una mano le gotea una pringue espesa y negra. ―¡Ven y tenme la moto, shavá; que solo no puedo!…
Lo sigo hasta la moto, que carece de caballete de apoyo y está tumbada. La levanta y me indica cómo la he de sujetar: con la rueda delantera entre las piernas y agarrando con firmeza el manillar. Le ha cambiado el aceite, le ha sustituido unas piezas y quiere aprovechar para alinear la dirección que, según me dice “está shunga”. Por el suelo hay herramientas, lamparones negruzcos de aceite y un puñado de cabos de hilo grueso de los que usan los mecánicos para limpiarse. A un lado ha dejado la cazadora y un peine metálico.
Durante el rato que anda tumbado y trasteando no dice nada. Ni yo tampoco. La máquina está trucada a conciencia: el chasis es de moto canija monoplaza de poca potencia y debe de llevar la bomba de la gasolina de un modelo de bastante más cilindrada, aunque yo no sepa verlo. Lo demás sí es evidente: le han acoplado doble asiento, un buen surtido de retrovisores y un tubo de escape bajo, recortado y cubierto por un alerón cromado en el que se lee la palabra “COPETE” compuesta en letras adhesivas color fucsia. Sobre el depósito de la gasolina luce un logotipo desmesurado y algo pretencioso: “KAWASAKI”. Ahora sí: veo a lo lejos a una muchacha hablándole a un perro que lleva un palo en la boca. Pero ya da igual.
Al poco se levanta. Sigue sin decirme nada mientras se limpia, con puñados de tierra primero y después con la madeja de cabos. Yo sigo firme en mi posición: sujetando la moto. Recoge herramientas, cazadora y peine. Lo guarda todo bajo el asiento, enciende un cigarrillo y me pregunta echando humo: ―¿Cómo te llama, shavá? Se lo digo. Me hace a un lado, agarra el manillar, sube a la moto y añade: —venga, Juanmigué, sube, que te doy una vuelta.
Claro que subí; cómo no si no podía negarme. Me cogí de su cintura y dimos esa vuelta: cruzamos el descampado de subida, enfilamos la calle Camprecios y de ahí volamos por Las Torres, Mina de la ciudad, Alcántara, Artesanía y Vía Julia de vuelta hasta entrar al descampado por el lado de abajo. Tan solo me dijo una frase en todo el trayecto: “Shavá, si nos para la madera, di que eres mi primo y que vamos al ambulatorio”.
Lo que aún retengo de aquella travesía es bien poco y se ha vuelto muy valioso con los años: el viento furioso dándome en el rostro y las bocacalles pasando como ráfagas de sol cargadas de imágenes: una niña vestida de comunión llorando en un chaflán; el tiro humeante de una churrería de remolque; los futbolines de la Vía Julia a oscuras aún y con la persiana echada hasta la mitad. Y sobre todo el ruido delator: aquel petardeo insolente; puro descaro y afán de molestar, de acaparar la atención y las miradas de todo el vecindario hacia un par de chavales que van a toda leche en una moto trucada.
Aquel viaje fue mi incursión involuntaria y rápida salida de los aledaños de la pequeña delincuencia de barrio. Fue breve, pero me dejó vislumbrar lo que podía suponer llegar haciendo el caballito con la moto a los autos de choque infestados de chicas expectantes, de cuán depredadora y fraternal podría ser la madrugada pendenciera en las verbenas de solar donde sonaba Bambino. Para un chaval formal y del montón como era yo, la turbia promesa y las delicias del hampa adolescente se dejaron apenas entrever durante aquel viaje por las calles de siempre en una posición de privilegio: de paquete en una moto llevada por un quinqui.
(Continúa en la siguiente entrada)
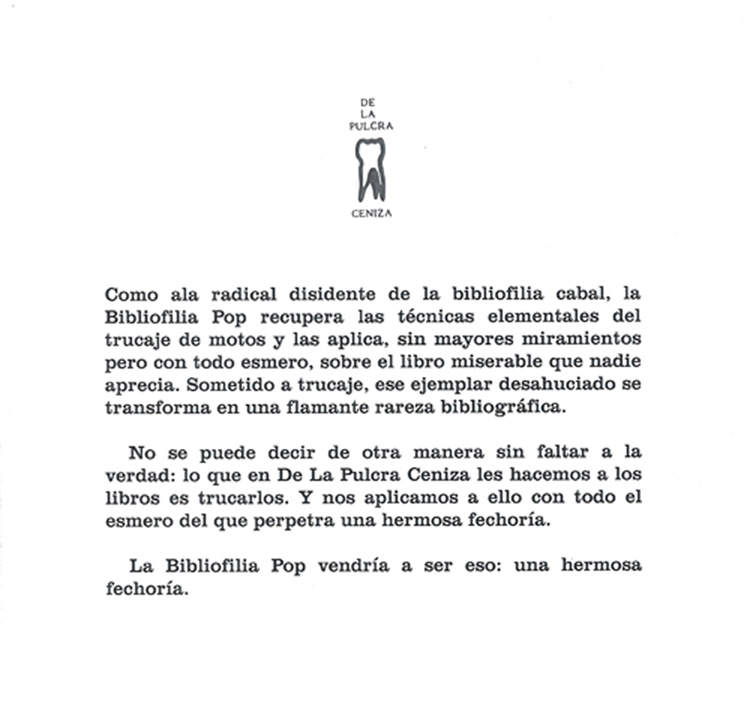
†





