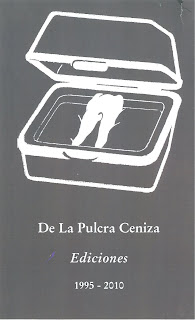Tras diecisiete largos años de actividad en los que hemos venido editando de forma harto curiosa y marginal, organizado lecturas, hecho exposiciones, sostenido tesis acerca de asuntos tan pertinentes como la “Gráfica sideral” o la “Transmigración de la boca”, producido los primeros diez números una “Biblioteca fósil” y apostado, en fin, por una vía secundaria y algo pintoresca que elude los núcleos urbanos de la edición atestados de obviedades. Tras todo ese sinvivir nos encontramos con que la eterna pregunta, la que invariablemente se nos ha hecho a lo largo de estos años, la que se nos sigue haciendo y sin lugar a dudas se nos repetirá en el futuro, es exactamente la misma que se nos formulaba cuando comenzábamos: el por qué de nuestro nombre.
Atendiendo por adelantado ese requerimiento inevitable, en cada una de nuestras presentaciones hemos venido argumentando que el nombre que se da a las editoriales ha estado y está, como todo, sujeto al poderoso influjo que el vaivén del progreso y la evolución de las técnicas ejercen sobre modas y costumbres; y que aunque el nombre de nuestro proyecto, De La Pulcra Ceniza, se eligió en su momento de manera libre y espontánea, es evidente que se aviene al dictado de esas fuerzas poderosas. Se trata de una teoría generalista y de gran espectro a la que, como a toda norma, no será difícil encontrarle excepciones y salvedades que la refutan. No obstante, creemos firmemente en la validez de nuestras deducciones y en que, aunque algunos hayan impactado fuera de la diana y otros —para nuestro bochorno— salido por la culata, los tiros van sin lugar a dudas por donde indicamos.
Entendemos que desde sus orígenes hasta finales prácticamente el siglo XVIII en que aparece la figura del editor, y consiguientemente de la editorial, el libro impreso no tuvo más pie editorial que el referido al impresor que lo había hecho posible. Miremos donde miremos —Centro Europa, Países Bajos, Venecia o España—, los editores de aquella época eran de hecho los impresores, que de manera universal e invariable transferían su propio nombre al negocio. Que el pie editorial de algunos de los hitos fundacionales y míticos de la cultura impresa occidental remita a las imprentas de Johann Gutenberg, Aldo Manuzio, Anton Koberger o la de nuestro Juan de la Cuesta no es sino muestra de una manera de proceder que no tenía alternativa y era impensable concebirla de otro modo; el nombre del dueño se personalizaba en el de su negocio, la imprenta.
En el siglo XIX la figura del editor propiamente dicho comienza a desligarse de las labores de la imprenta y asume progresivamente las que serán sus funciones específicas. Muchos de ellos se movieron en equilibrio inestable entre las actividades, inextricablemente ligadas entre sí en aquella época, de la edición y la impresión. No obstante las modificaciones profundas que este cambio en la división del trabajo precipitaría, lo cierto es que la costumbre de poner el propio nombre al negocio, en muchos casos ya declaradamente editorial, no solo no cambió sino que seguiría imperando durante mucho tiempo. Aunque mayoritariamente el nombre de esas editoriales incipientes es, como era todavía preceptivo, el de sus dueños (Imprenta de Antonio Bergnes, Pascual Aguilar Editor, Imprenta de Bernardo Rodríguez, Administración Miguel Poveda, Alexandre de Riquer Editor, Librería de Fernando Fe, Seix Editor, Andante & Morat Editores, José Espasa Editor, Montaner y Simón, entre otros muchos y por ceñirnos exclusivamente al panorama español), durante la época que va del Romanticismo al crepúsculo del modernismo florecen y se multiplican las casas editoras que, por tratarse en muchos casos de sociedades con varios accionistas, se apartan de aquella norma y optan por un nombre afín al carácter del proyecto, meramente atractivo o adecuado por motivos que fluctúan de la evidencia al misterio (Imprenta Moderna, Sociedad General de Publicaciones, Opera Ominia, Renacimiento, Barcino, Apolo, Proa, entre otros muchos y por seguir ciñéndonos al panorama español).
El reparto del negocio entre las firmas editoriales que sonaban antiguo y debían su nombre al de sus dueños y las de nuevo signo, que sonaban moderno y llevaban nombres mitológicos, abstractos o simbólicos, siguió vigente en España hasta el ocaso del desarrollismo a finales de la década del 60 del pasado siglo. Durante el lapso que va desde finales del siglo XIX hasta ese momento de inflexión, las pujantes editoriales españolas de abolengo se denominaban Aguilar, Bauzá, Calleja, Espasa-Calpe, Gustavo Gili, Josep Janés y más tarde Plaza & Janés, Bruguera, Molino, Salvat, Grijalbo, Sopena, Rialp, entre otras; todas ellas llevaban el apellido del fundador y en su mayoría se decantaban por la edición generalista y de consumo. Las otras se denominaron, entre muchas, Signo, Atenea, Índice, Biblos, Ulises, La Nave, La Mirada, Cruz y Raya, Héroe, Everest, Planeta. Es evidente que el declive del desarrollismo acabó de dar la puntilla a la vieja costumbre de trasladar los apellidos de la familia al negocio editorial.
Fue entre las décadas del 60 y del 80 del pasado siglo cuando se produjo la inflexión que propicio el total predominio en el campo editorial de firmas cuyos nombres se habían desligado ya completamente de cualquier referencia personalista. Es una fase histórica de gran importancia a este respecto, en la que de manera drástica cesa una costumbre que, aunque había entrado lentamente en declive en el XIX, persistía desde los albores de la imprenta. Este fenómeno se debió a la eclosión del editor minoritario, politizado, literario, marginal, exquisito o como se quiera, y a la proliferación de proyectos singulares, modestos, especializados o que explotaban áreas de negocio desatendidas por la edición de consumo. Los nombres de algunas de esas editoriales sonaban así: Akal, Crítica, Tecnos, Endymion, Cuadernos para el diálogo, Turner, Taurus, Trieste, Quaderns Crema, Castalia, Anagrama, Lumen, La Gaya Ciencia, Pre-textos, Libertarias, Ruedo Ibérico, Edicions 62, Ariel, entre otras muchas.
A partir de entonces el panorama editorial se ha focalizado progresivamente en dos vectores. Si por un lado ha cundido la concentración de sellos en grandes grupos editoriales como Planeta, Random House Mondadori, el grupo Zeta o Grup 62, entre otros, por otro se ha registrado una germinación sin precedentes de pequeños y curiosos proyectos cuya defensa —a todas luces romántica— de la edición por libre, a contrapelo e incluso en descubierto es digna de mención. Es precisamente entre los sellos de ese colectivo, tan característicos de la fase terminal de la edición convencional en la que vivimos, donde mayoritariamente nos encontramos con esos curiosos nombres, la mayoría de ellos compuestos, que en su día salpicaron de poesía y complejidad un mapa editorial atestado de convenciones acerca de cómo se ha de llamar una editorial. Entre otros muchos, algunos nombres dignos de atención de esos proyectos son: Libros de la Liebre de Marzo, El canto de la tripulación, Pepitas de calabaza, Libros del zorro rojo, Ediciones del viento, Libros del asteroide, Libros del lince, La bella Varsovia, Cabeza de chorlito, Cartonerita Niñabonita, Páginas de espuma.
Aunque somos decididamente marginales, y el talante de nuestra humilde actividad está cuantitativa y conceptualmente muy alejada de la mayoría de los proyectos que acabamos de mencionar, es evidente que nuestro nombre —volviendo al inicio de esta larga exposición— no desentonaría en ese conjunto. A tenor de lo dicho, De La Pulcra Ceniza es, como avanzábamos al comienzo, nombre muy de su época. Es compuesto, como ha de ser; complejo, como cabe esperar, y lo suficientemente misterioso como para que siempre se nos pregunte a cuento de qué viene.
Como es evidente, nunca echamos mano de esta perorata interminable y pedante cuando se nos formula tal pregunta. Este largo rodeo por siete siglos es un tostón insufrible que no nos podemos permitir. En un bar, en una acera, en un taxi de madrugada o un sábado a deshoras, cuando el habla es viento terminal y arena todo argumento, vamos al grano y contamos la verdad en una versión breve y, sobre todo, mucho más hermosa. Decimos que en el difícil mundo de la edición marginal los nombres curiosos son una suerte de riqueza muy extendida, moneda corriente. Que De La Pulcra Ceniza no tiene, que sepamos, un significado específico; que, si acaso, vendría a referirse al contacto casual de dos extremos, como la belleza y la mugre en un cuerpo menudo de muchacha, la Cenicienta, durante esa vibración fugaz que la última campanada de la medianoche deja en el aire.
†