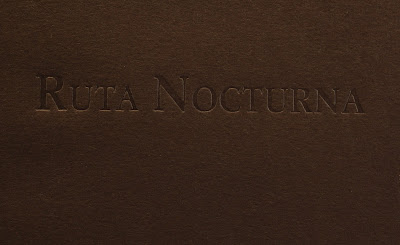|
| Giacomo Leopardi metido de lleno en la ardua tarea de leerlo todo. Obra de Raffaele Faccioli. |
En una frase de mucha temperatura romántica, José Antonio Primo de Rivera afirmó que “la vida no vale la pena si no es para quemarla en una gran empresa”. Hasta no hace mucho esa expresión podía tener, al menos, dos sentidos: el de quemar la vida con arrojo en un asunto de dimensiones épicas, y el de cursar toda la vida laboral en una gran empresa comercial, fijo y con contrato indefinido; en cuyo caso ya no cabe hablar de arder en un empeño memorable, sino más bien de quemarse a fuego lento y acabar consumido en algún despacho hasta la jubilación o el ictus. Es a todas luces evidente que la caída del empleo, el ascenso del contrato a tiempo parcial, el nomadismo laboral, la deslocalización de empresas y la crecida de las aguas cenagosas de la sociedad líquida lo han puesto difícil para que hoy en día pueda alguien quemar toda su vida en una gran firma comercial, circunstancia esta que ha propiciado que el valor polisémico del término “empresa” en la frase de referencia se haya retraído y solo conserve ya un significado: el de asunto grandioso al que inmolarse uno.
Por su magnitud descomunal y su evidente naturaleza de causa perdida de antemano, la empresa de querer leerlo todo, absolutamente todo, bien podría ser uno de esos grandes asuntos en los que acaso valga la pena dejarse la vida.
Entre los libros que, como decía en la entrada anterior, he rescatado de la repisa trasera de mi cama y devuelto a su estante (en los que he advertido que, curiosamente y pese a su diversidad, coinciden en hacer mención, siquiera de pasada, del peliagudo asunto de leerlo todo o al menos intentarlo), hay uno que se ocupa precisamente de un caso archiconocido de furia lectora incontinente y de consecuencias trágicas. El de Giacomo Leopardi, figura legendaria de las letras italianas cuya corta vida ardió y se consumió velozmente a causa de la entrega sin reservas al estudio sistemático y la furibunda lectura de la vasta biblioteca familiar. Aparte de ocuparse de su figura, el volumen es también una monografía que repasa los contenidos, la formación y los avatares de ese fondo bibliográfico desde los modestos inicios como biblioteca personal del conde Monaldo ―padre de Giacomo―, hasta su apertura al público en 1812 convertida ya en un importante fondo que contaba con más de 12.000 volúmenes. En esa frondosa umbría de papel se inmoló Giacomo Leopardi.
.jpg) |
| Vista parcial de la biblioteca de Monaldo Leopardi, Recanati, Italia. |
Al parecer, en pleno fervor revolucionario y bajo el claro dominio de la pólvora napoleónica, el joven Monaldo Leopardi seguía apegado al viejo régimen y estaba tan chapado a la antigua, que a más de ser un acalorado defensor del trono y del altar fardaba de ser el último italiano que aún llevaba espadín cogido al cinto. Su facha algo caduca y ese particular talante ideológico de que hacía gala no eran óbice para que en lo referente a sus intereses intelectuales fuese persona de amplias miras puesta siempre a la última, pero por debajo de sus aspiraciones. En su Autobiografia, Monaldo Leopardi reconoce que si hay una certeza que ha marcado su vida es precisamente la de es saber que iba a “vivir y morir sin ser docto”. El crecimiento y la consolidación de su biblioteca ―a la que dedicó ingentes cantidades de tiempo, desvelos y capital― como una de las mejores de Italia, lo consoló en parte de la insuficiencia primordial de no haber llegado a ser lo suficientemente cultivado.
Sin duda Monaldo, herido en lo más íntimo por ese complejo, traspasó a sus hijos, especialmente a Giacomo, el primogénito, el urgente afán de procurarse cuanto antes una vasta erudición. Espoleado desde niño por el alto designio de verse obligado a resarcir con creces las limitaciones del padre y de llegar a poseer una cultura formidable, Giacomo Leopardi se encerró en esa biblioteca desde los doce a los diecinueve años y se entregó a “siete años de estudio loco y desesperadísimo”. Hacia 1815, cuando llevaba ya cinco años ocupado a tiempo completo en esos arduos menesteres, el conde Monaldo se refería así, en carta a un familiar, acerca de los fabulosos avances de su hijo dilecto: “De los cerca de 12.000 volúmenes de que consta mi biblioteca no creo que haya siquiera uno desconocido para él, del que no pueda darme razón.”
Aunque no sabemos a cuánto se quedó de lo leerlo todo, absolutamente todo, lo cierto es que Giacomo Leopardi leyó y retuvo lo suficiente para dominar, a sus diecinueve años, seis idiomas y ser una autoridad en hebrero, filología grecolatina, ciencias, literatura y teología, amén de conocer de primera mano las nuevas corrientes de pensamiento que soplaban desde Francia e Inglaterra.
El ambicioso esfuerzo de poner los ojos sobre una buena parte de todo lo editado y atiborrarse con verdadera codicia se cobró, como es natural, un alto precio. Tras siete años de postración ante el dios de la lectura, cuando Giacomo se incorporó apenas se tenía en pie y su complexión solo era vagamente humana. Además de padecer serios problemas nerviosos, oculares y de huesos, era raquítico, macrocéfalo, muy poquita cosa y carecía por completo de tono muscular. Hacia sus veinte años y tras todo ese tormento, a Giacomo se le cae la venda de los ojos y reconoce que la vida de reclusión y estudio feroz que ha llevado hasta entonces lo ha conducido a la ruina física y la enfermedad: “Me he destruido con siete años de insensatos y desesperados estudios en el tiempo en que estaba formándome y en que debía consolidarse mi complexión”.
.jpg) |
| Carta de Carlo Antici dirigida al padre de Giacomo, en la que le advierte de los peligros que entraña el exceso de estudio. |
Si a modo de advertencia son las propias Escrituras las que nos alertan de que no se puede mirar directamente a la deslumbrante faz de Dios y salir ileso. El caso Leopardi nos alecciona a su vez acerca de que, aunque el de la lectura sea un dios menor y subalterno, solo hasta cierto punto y con las debidas precauciones se puede mirar de cerca su rostro encendido, que fulge con violencia en cada libro, en toda página.
Como el amor y la esencia de la adormidera, la lectura también puede ser una droga dura.
Por la desmesura de su alcance, su tono de máxima exigencia con lo que se lee y su necesario anclaje en una vida de reclusión como único camino para llevar a cabo la insensata empresa de leerlo todo, absolutamente todo, el caso Leopardi se sitúa en las antípodas de las corrientes que vinculan la lectura con la libertad y con lo placentero. Barthes regocijándose en el placer y el goce del texto, y la mercadotecnia editorial postulando que un día sin leer es un día perdido y que los libros nos hacen libres, son como niños jugando todavía con pistolas de agua a una edad en la que Giacomo Leopardi conocía de primera mano lo que supone asumir la lectura como trinchera y suplicio.
La sobredosis que minó la salud de Leopardi es lo opuesto a la lectura de baja tensión, salutífera y asimilada en dosis soportables que aconsejan las autoridades culturales al probo ciudadano, y supone una nueva constatación de que, también en lo relativo a la lectura, la vieja observación de Paracelso acerca de que “el veneno está en la dosis” no ha perdido vigencia.
Entiendo que Leopardi es un ejemplo extremo y sin duda morboso de lo que Marshall McLuhan define como Homo Tipographicus, espécimen condicionado por los patrones espaciales adquiridos en el hábito de leer ―caracteres negros sobre papel blanco, letras puestas en hileras que se extienden uniformes por párrafos acotados a través de páginas y más páginas de aspecto regular― y en cuya forma de mirar, educada en la estética de la imprenta, priman la uniformidad, la serialidad y la secuencia.
A tenor de lo anterior, no es de extrañar que Leopardi viese en el caos de astros y grumos luminosos que jalonan el fondo oscuro de la noche lo contrario del espacio acotado, el orden y la luminosidad uniforme de toda página impresa; algo abrumador, ominoso y excesivo hasta el punto de hacerle reflexionar así:
“… cuando veo
arder allá en el cielo las estrellas,
pensativo me digo:
¿para qué tantas?
 |
| Giacomo dei libri está publicado por Mondadori Electa. |
 |
| Aspecto que presenta a día de hoy mi ejemplar del Zibaldone, atacado hacia 1991 por mi loro, gran devorador de libros.
†
|