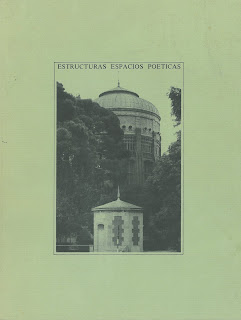“Estructuras, espacios, poéticas”. Ese era el título de la exposición a la que fuimos invitados a participar a principios de 1988, apenas tres meses después de la clausura de la que hicimos en la Sala Montcada. La muestra se instaló en las muy peculiares salas del Canal de Isabel II en Madrid, un imponente depósito de agua reciclado en sala de exposiciones y centro cultural. Por el espacio que ocupó en ella nuestro trabajo y número de piezas que llevamos, fue una muestra colectiva que vivimos en su día con el entusiasmo del que se estrena y como si de una exposición individual más se tratase.
Compartíamos cartel con Ricardo Catania, Curro González, Pilar Insertis, Juan Lacomba, Virginia Lasheras, Miquel Navarro y J. Alfonso Sicilia. Exceptuando a Miquel Navarro, que ya era escultor de calado y pleno reconocimiento, los demás éramos gente de trayectoria menor, discreta o que justo entonces comenzaba a darse a conocer, como era nuestro caso. La mayoría éramos lo que ahora se conoce como “artistas emergentes” pero que por entonces —aún no se había acuñado ese término— éramos simplemente “nuevos artistas”, expresión algo más llana que la anterior pero cuyo contenido semántico es equivalente y denomina al pelotón de plásticos, creadores y artistas de turno de todo pelaje y condición que cada temporada aparecen, dicen lo suyo y son a continuación deglutidos —la mayoría de ellos sin miramiento alguno— por el escualo del arte, perfectamente dotado para las funciones básicas de control demográfico e higiene del ecosistema.
Todo vino a suceder, más o menos, así. A principios de enero de 1988 me llegó una carta de Lola Garrido, quien llevaba entonces las riendas del Canal de Isabel II. Me decía que había recibido un catálogo de nuestra anterior exposición, que le parecía una excelente apertura y que estaría encantada de contar con nosotros para la muestra colectiva que estaba organizando. Dejaba un número de teléfono.
Como es evidente, el asunto nos interesaba. El artista emergente, nuevo, recién llegado o como quiera denominársele, lo que ansía es hacerse visible entre la turba de afines. Después ya se verá qué y cómo construye, pero la piedra fundacional del edificio de su porvenir es la visibilidad. Las leyes y la climatología que imperan en las soledades panorámicas y descampados inclementes donde se hacinan esas muchedumbres son muy rigurosas. Hacerse ahí con una mínima parcela de suelo firme y levantar a duras penas un penoso cobertizo donde protegerse de la helada —a ser posible con un tejadillo de obra al que encaramarse para ganar presencia—, no es tarea sencilla. La visibilidad es en esas etapas primerizas el maná nutricio; siempre cae del cielo.
En nuestra primera conversación lo importante quedó ratificado. Participaríamos en la exposición. Los demás asuntos se acabaron de perfilar en pocos días. Llevaríamos a Madrid cuatro piezas, las tres de nuestra anterior exposición y una nueva, “Laberinto húmedo”, que si bien era algo diferente a las otras —uno había comenzado ya a peregrinar por las formas—, era de tamaño generoso, también incluía agua y no desentonaba del conjunto.
Todo era felicidad, cuando hete aquí que surge un contratiempo, una dificultad de orden diplomático cuya viabilidad se había dado por sentada. Nadie había contado con que ese imponderable pudiese fallar. La Fundació la Caixa se negaba a ceder temporalmente “La pagoda del abismo”, obra nuestra que forma parte de su colección de arte contemporáneo. Yo me dirigí por escrito a la dirección de esa entidad apelando a que en mi condición de escultor incipiente la cita de Madrid era muy importante para mí, y la pieza depositada en su colección, una de mis principales bazas. Ni por esas. La negativa se mantuvo en firme hasta que la mediación de Rosa Queralt hizo cambiar de opinión a María Corral, directora por entonces de la colección.
El transporte de las piezas a Madrid, que corría por cuenta del Canal de Isabel II, se hizo en viernes con un camión de Transresa que llevaba obra para otras exposiciones. No recuerdo cómo surgió la posibilidad, pero acabé viajando con los dos chóferes en la cabina del camión. Se dedicaban exclusivamente a mover exposiciones por todo el país, y, como es natural, trataban con infinidad de artistas, comisarios y otras gentes del mundillo. Tenían un buen repertorio de anécdotas que compartieron conmigo. Me calaron antes de que pudiera articular palabra, no se les despintó que yo era un pipiolo que apenas tenía rodaje. Fue un viaje entretenido, divertido y aleccionador. Llegamos a Madrid por la tarde y fuimos directamente al Canal a descargar lo nuestro. El montaje comenzaría el sábado a primera hora.
Madrid ha sido siempre muy entrañable para mí. Hacia esa época había entrado ya en declive, pero era todavía un emplazamiento fundamental en mi biografía; una ciudad a la que acudí muchísimas veces y a la que siempre acabo por volver, cada vez con más achaques de nostalgia. El amanecer en Madrid con un cielo de lava erguida, aroma de churros y una muchacha que pronuncia de manera inolvidable algo tan elemental como “…vivo por Delicias”. El ocaso en Madrid con esa luz de purgatorio lavada a la piedra, esa nitidez de vidrio apagándose de manera absolutamente memorable en los aleros y en el brazo de una muchacha que señala un diamante nocturno: Sirio en el cielo de Madrid, en la vertical del Retiro como una gema en suspenso sobre el edén.
La disposición, montaje e iluminación de las piezas me ocupó todo el sábado. Miquel Navarro y yo éramos los únicos expositores que andaban manos a la obra. La inauguración era el miércoles; daba tiempo de sobras para dejarse caer por allí el lunes y comenzar a montar. Mi caso era especial. Había faltado ya demasiados días al trabajo por asuntos particulares y no quería seguir restando días a mis vacaciones de verano –ese era el pacto con la empresa—, así es que mi estrategia era montar en fin de semana y no asistir siquiera a la inauguración.
A la hora de comer apareció por allí Lola Garrido y me invitó. Fue durante la sobremesa cuando me hizo una revelación sorprendente acerca de la controversia que se había suscitado días atrás. Al parecer, otro de los llamados a exponer no aceptó de buen grado que fueran nuestras piezas las que ocuparan la planta baja del edificio, lugar por donde se accedía a la exposición y sin duda mejor espacio que cualquiera de las plantas superiores exceptuando la última, la gran habitación esférica que había sido cisterna del depósito, reservada para que Miquel Navarro desplegase una de sus ciudades de metal y terracota.
Las otras piezas ya las había visto expuestas, pero tuvo algo de descubrimiento ver cómo lucía bajo los focos “Laberinto húmedo”, que salía por primera vez del taller. La pieza era potente y no desentonaba del conjunto, aunque era evidente que tenía otra fábrica. No se trataba de talla, sino de construcción con listones de una hermosa y basta madera tropical que había venido desde el otro lado del mundo hasta mí, su destinatario ideal.
La firma editorial para la que trabajaba —y aún trabajo— comenzó un buen día recibir los libros devueltos de una de sus filiales sudamericanas en palets forrados y aislados con una madera tropical áspera y maravillosa, que viajaba semanas en la bodega del navío y llegaba a Barcelona salitrosa y en óptimas condiciones para ser utilizada en aquel trabajo recio y viscoso que fue “Laberinto húmedo”.
Dejé mi contribución a la exposición montada e iluminada y me fui de Madrid el domingo a mediodía. Dejar Madrid. El suplicio de ver pasar las afueras, los arrabales fugaces y los vertederos de Vicálvaro en una exhalación es llevadero; lo peor es ir haciéndose a la idea de que una remota constelación con nombre de muchacha se acelera hacia el olvido. Siempre que dejo Madrid, repito para mí el mismo mantra: “…vivo por Delicias”.
La muestra, que coincidió con la edición de ARCO de aquel año, pudo verse del 10 de febrero al 27 de marzo de 1988. Que yo sepa, únicamente apareció en la prensa una reseña firmada por Fernando Huici, que no era precisamente halagadora con el montaje y la disposición general de la muestra pero reconocía el interés y la valía de quienes participábamos. A pesar de que había quedado fatal no asistiendo a la inauguración, yo me había hecho ya a la idea de no aparecer siquiera por el Canal, donde me guardaban todavía el cartel de la exposición y los tres catálogos que me correspondían. Quedaban apenas ocho o diez días para que concluyese la exposición y les envié una serie de instrucciones acerca de cómo había que desmontar las piezas, con el ruego de que me remitieran también el material gráfico que me guardaban. No vería “Estructuras, espacios, poéticas”, una exposición de tiros largos en la que participaba, pero de la que únicamente podría hablar de oídas.
Puede que su lógica sea todo lo caprichosa e inescrutable que se quiera, pero el destino a veces se comporta. Quedaban apenas tres o cuatro días de exposición, cuando una tarde a primera hora llegó a mis oídos que el departamento de edición había soltado un mochuelo con el que nadie quería cargar: era imprescindible entregar un sobre antes de las 7 p.m. en la redacción de Cambio-16 en Madrid. Entre semana nadie quería darse un palizón de taxis, aviones y más taxis para volver a casa a las diez de la noche como pronto. Pero allí estaba yo; y lo que para cualquier otro hubiera sido un marrón, fue para mí una hermosa dádiva del destino.
Ya no tendría que hablar de oídas de aquella exposición; la vi de arriba abajo. Contemplé cómo la cuarentena larga de días de calefacción y focos había acabado evaporando el agua de mis piezas. Según me dijo el bedel, había durado apenas quince días. Nadie se había molestado en reponerla y mantenerla en su nivel. “Laberinto húmedo” era apenas un vestigio árido e irreconocible de la pieza fresca y umbría que yo había dejado en aquel mismo lugar.
Aunque éramos jóvenes todavía, esta exposición nos dejó ya entrever la que acabaría siendo una gran lección de experiencia: que lo más prudente es ir exponiendo sin hacerse ilusiones respecto a nada. Pero entonces era todavía entonces, y la insípida verdad del arte aún tenía para nosotros sabor de leyenda.
La Comunidad de Madrid me compró “Jardín cautivo” para su colección. “Laberinto húmedo” no figura en el catálogo de la exposición ni aparecería nunca en publicación alguna. El cartel de “Estructuras, espacios, poéticas” lo conservo enmarcado en mi taller. Alguna vez he soñado que las lepismas y las larvas comedoras de papel lo empiezan por la esquina donde figuran el lugar y el año. Madrid, 1988.
†