
(Viene de la entrada anterior)
Al cabo de un fogonazo así de vida intensa, qué decir de las imágenes mohínas que vienen a remolque, de la palidez decepcionante del hermano menor vestido de cultura. En otro contexto y por motivos bien distintos, Shakespeare se refiere a algo parecido en uno de sus sonetos: “Cómo puede gustarte la Luna después de haber visto el Sol”.
Las secuencias asociadas al trabajo y por ende al libro carecen de atractivo y no tienen intensidad épica ni pulsión dramática alguna, pero a su manera son también absolutamente inolvidables. La primera de sus imágenes la sé datar con precisión: 24 de diciembre de 1973, el día que comencé a trabajar de mozo de reparto en la editorial Plaza & Janés.
El Don apacible, La ciudadela, El enamorado de la Osa Mayor, Suave es la noche, El hombre que fue jueves, Archipiélago Gulag y Donde la ciudad cambia su nombre eran algunos de los títulos impresos en los lomos de los libros situados al nivel de mi cara en los estantes dispuestos en largos corredores y que aún retengo. Durante el tiempo sobrante de la hora de la comida, me gustaba internarme por aquellos pasillos en penumbra, deambular por allí, leer lomos de libros y hojear los que me parecía.
Los del centro y los externos se reservaban para las novedades y los más vendidos, así que el descubrimiento especial debió de ser en alguno de los pasillos del fondo. El estante me quedaba a la altura de la ingle, y para leer los lomos había que ponerse en cuclillas: Poemas escogidos, Leonard Cohen; El puente y otros poemas, Hart Crane; Vida de un hombre, Giuseppe Ungaretti; Antología, Sylvia Plath.
En aquel momento y con esa edad, no era uno ni remotamente consciente del salto vertiginoso que supone para un muchacho que procede de la periferia iletrada ―y que como mucho ha leído Marinero en tierra para cumplir con la asignatura― poner sus ojos en fragmentos como este: “… no soy más madre tuya que la nube que destila un espejo en que mirar su propio desleírse en manos del viento.”
Hacia mediados de la década del setenta, la jungla de una periferia pródiga en gamberros, motos trucadas, autos de choque y verbenas de solar en las que siempre acababa por sonar Bambino lindaba con la parcela circunspecta y laboriosa de un empleo con libros. La usura del tiempo y la crecida imparable de los años lo arrasarían todo.
Copete y Sylvia Plath fueron un día polos opuestos y melodías enfrentadas, pero si escucho con atención a través del cedazo de los años, suenan idénticos. “La nube que destila un espejo…” fluye entre el repique de las palmas con la misma cadencia que “si nos para la madera, di que eres mi primo…”, y son parte de la letra de una canción de Bambino que no consta en su legado y solo oigo yo: La estampa indeleble.
Los volúmenes que presentamos al amparo de la colección La estampa indeleble son libros trucados. Si bien es verdad que en algunos ambientes y de manera excepcional los denominamos libros manipulados, lo cierto es que preferimos y se nos antoja mucho más propio hablar de libros trucados. Yo diría que ambas locuciones son familiares pero no equivalentes; en cualquier caso, la preferencia del término “trucar” no es anecdótica, sino que obedece a profundas motivaciones biográficas de ambiente y clase social.
Los días de mi adolescencia transcurrieron en el Verdún semisalvaje de mitad de los años setenta en Barcelona. Sus enclaves emblemáticos fueron los solares pelados y las calles terrosas aledañas a la Vía Julia, los futbolines cuchitriles de la calle Flor de Neu, los cines de sesión doble de la calle Viladrosa y los autos de choque de los descampados de la Vía Favencia.
Por aquellas calles pululaba una grey chunga y soberbia tocada de greñas hasta el hombro, tacón cubano, pantalón campana, peine de aluminio asomando por el bolsillo de atrás y el oído más hecho a Bambino que a Deep Purple. Lo propio de esa aristocracia era desplazarse en moto trucada; minúscula Ducati monoplaza amañada e implementada con prestaciones de modelos de mucha más cilindrada, y coronada con un reclamo sonoro desproporcionado con capacidad para enervar a la ciudadanía en muchas manzanas a la redonda.
El ruido trepidante y agresivo era el complemento necesario, decisivo, obligado: era el inequívoco marchamo de autenticidad del trucaje; y como el despliegue de la cola del pavo real, hacía las veces de prenda de pompa y lucimiento de los machos indómitos y agresivos.
La moto trucada no era una simple máquina, sino un ídolo pagano, un tótem híbrido y transeúnte, una estatuilla manoseada ungida con los sagrados aceites de la superstición y lustrada con testosterona y esmegma puros. Un vórtice que atraía por igual a las cándidas polillas del eros y a los insectos extremistas del tánatos.
En torno al amaño de motos y la mecánica fraudulenta revoloteaba el aroma fascinante de la delincuencia de poca monta y sus preocupaciones de potencia y de forma en un asunto tan crucial como era ―y es― el de fardar. Trucar, amañar, doblegar el mecanismo elemental de una Derbi Coyote y forzarlo a trabajar por encima de sus posibilidades con la finalidad superior de exaltar el propio ego. Esa es la esencia del trucaje; que restaría incompleto si se omiten las implicaciones estéticas y su necesario correlato en el ámbito de la forma, que obligaba a cromar llantas, a estarcir una orla de llamas en el alerón, pegar una estrella púrpura en uno de los flancos y ubicar en el otro la credencial visible de un modelo superior: el logotipo de Bultaco, de Norton, de Honda, que lucían desproporcionados e insolentes sobre el lomo miserable de alguna Lambretta canija. Esas laboriosas operaciones de forma, estilo y actitud culminaban en un objeto refinado y flamante que encarnaba la violenta cristalización del anhelo básico de parecer más.
El chorbo camorrista, el adolescente opositor a quinqui ―Copete era uno de ellos― y los niñatos broncas y novilleros disponían de ese tipo de máquina. La poderosa mística que desprende la moto trucada se nutre de la actitud desafiante y de la estampa legendaria de aquellos astros de barriada; es indesligable de aquel golferío irrepetible, de su querencia por el puñetazo presto y su afición por pasar a todo trapo haciendo el caballito y canturreando a Bambino: “Tienes la línea de los labios fría…”.
Aquel entorno no tuvo mayor ascendente y solo la justa influencia sobre mí, pero su poderosa plástica me afectó de manera perdurable y tan profundamente que, al cabo de unas cuantas décadas, amaño libros como vi que se hacía en el suburbio con las motos. Porque en el fondo se trata de lo mismo: de abandonarse al pillaje relativo y manipular una humilde publicación para que tenga más cilindrada, más presencia, corra más y haga más ruido al pasar. Trucar es casi puro delinquir; y hacer pasar una edición barata por ejemplo eximio de bibliofilia seria vendría a ser lo mismo. Casi puro delinquir.
Como ala radical disidente de la bibliofilia cabal, la Bibliofilia Pop recupera las maneras del suburbio iletrado y gamberro que he descrito y las aplica, sin mayores miramientos pero con todo esmero, sobre el libro miserable y astroso que nadie aprecia. Sometida a trucaje, esa edición corriente se transforma en una flamante rareza bibliográfica. Copete amañaba la mecánica elemental de una moto canija, exageraba su complexión, le hacía sacar pecho y la transformaba en la Kawasaki de pega que resplandecía como una de ley por aquellas calles. Al igual que hacía él, nosotros trasteamos en una humilde edición de ―por poner un ejemplo― Vidas de niños santos con pie editorial de La Hormiga de Oro, y la convertimos en una rarísima derivación editorial del Smells like teen spirit de Kurt Cobain presentada con el aura intacta de un hallazgo bibliográfico.
No se puede decir de otra manera sin faltar a la verdad: lo que les hacemos a los libros es trucarlos. Y nos aplicamos a ello como hacían Copete y aquella basca chunga con sus motos: con todo el esmero del que perpetra una hermosa fechoría canturreando a Bambino: “…fría por un beso mal pagao”.
Corría el año 2000 o por ahí, cuando una noche en un bar de la calle Nou Pins, a deshoras y con poca parroquia, oí al camarero mencionar el nombre de Copete a un cliente. En el momento de pagar me declaré viejo conocido suyo y le pregunté por él. No me dijo gran cosa y todo de prever: pasó por el talego y hacía ya bastante que había muerto en accidente de moto por las curvas de Torre Baró. Me guardé el cambio y dejé una moneda. Como de proyector que arranca, el sonido de la caja al cerrase hizo que las imágenes fluyeran de nuevo por sí solas en la sala de la mente a oscuras: una niña vestida de comunión llorando en un chaflán; el tiro humeante de una churrería de remolque; los futbolines de la Vía Julia a oscuras todavía y con el cierre echado hasta la mitad.

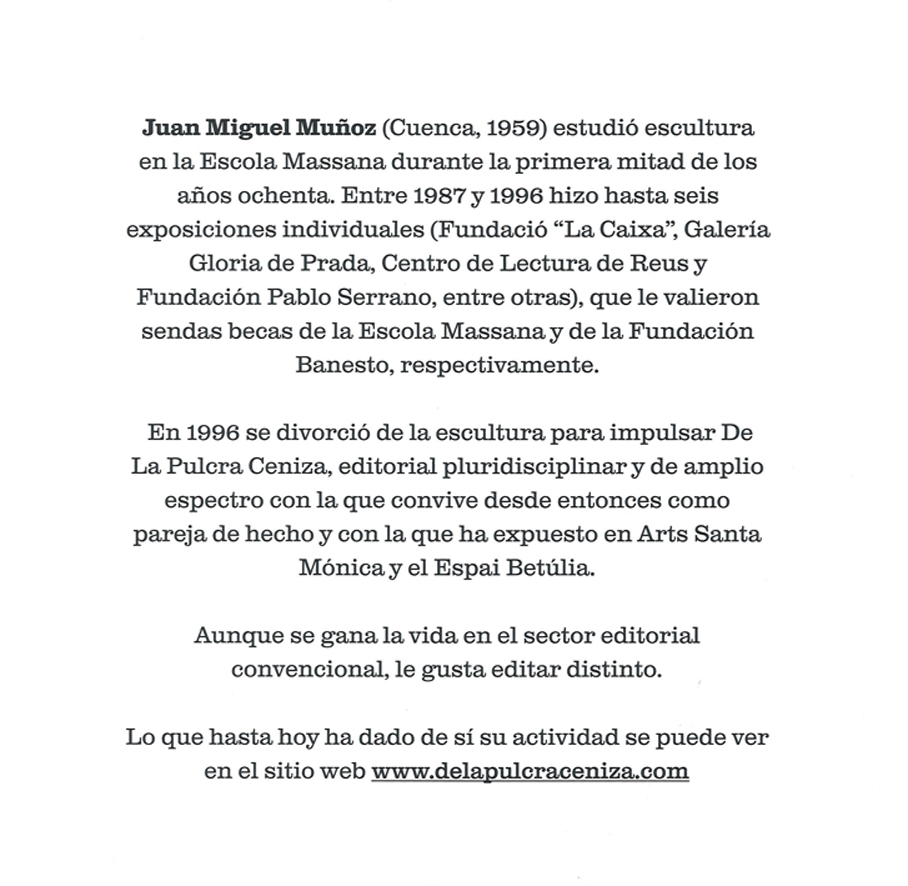
†





